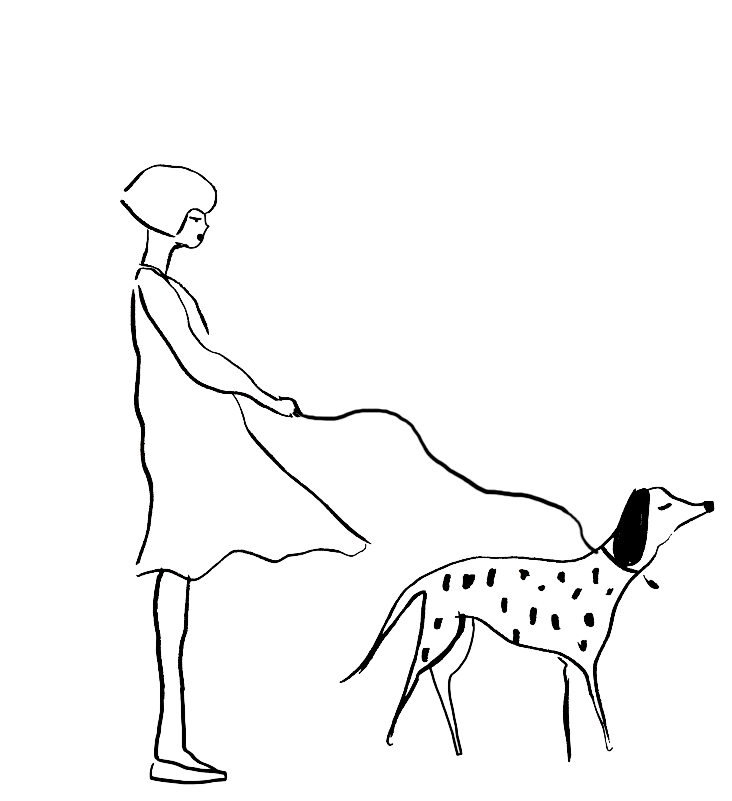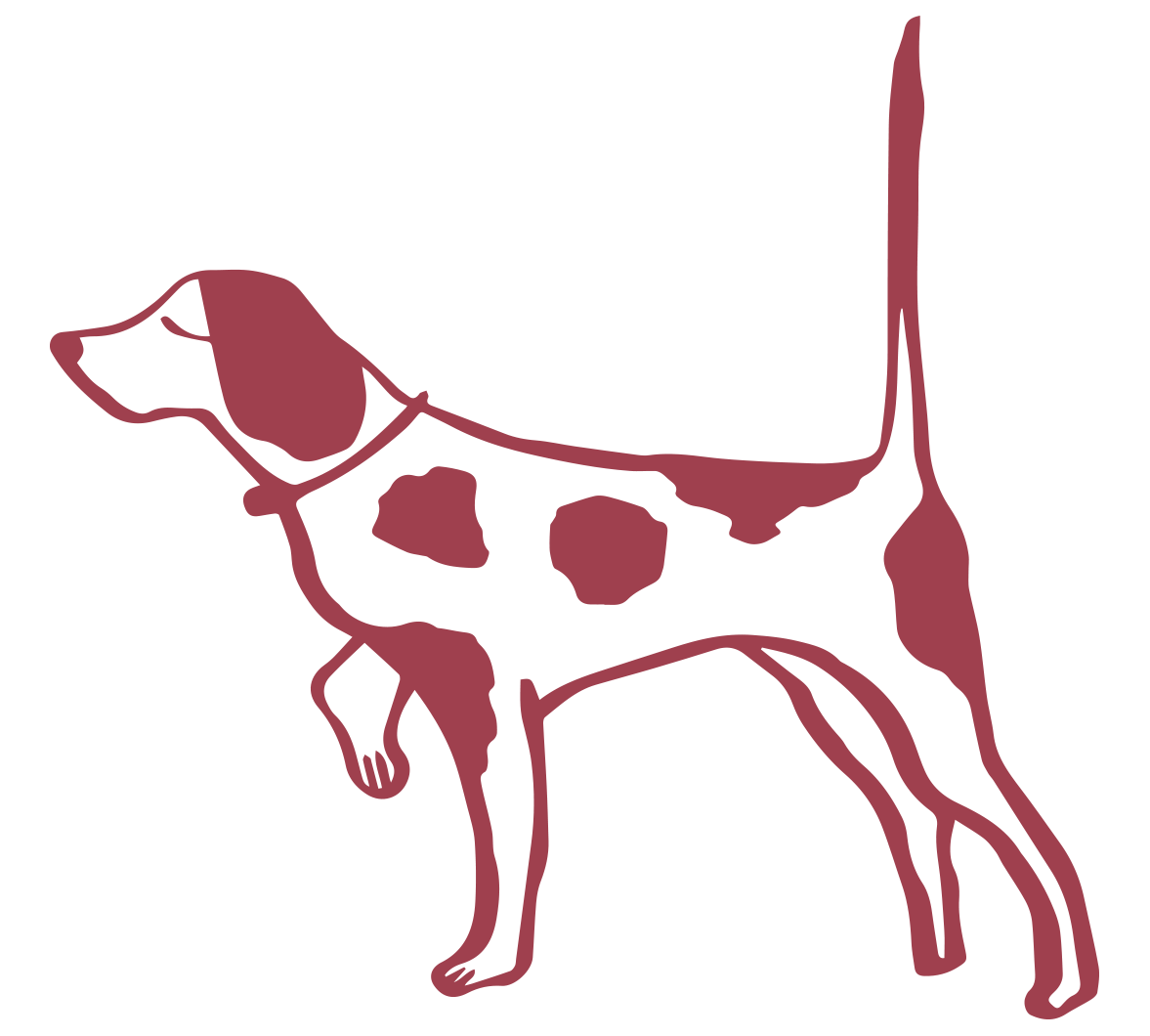Por. Valentina de Aguirre

Cuando llega la primavera, aparecen las flores y los brotes se abren paso, es casi inevitable pensar en Piet Oudolf, el visionario holandés que revolucionó el paisajismo contemporáneo. Desde su taller en Hummelo, un pequeño pueblo rodeado de praderas, ha creado una nueva forma de mirar la naturaleza: menos decorativa y más honesta. Sus jardines –como el que creó en el High Line, en Nueva York o el Millennium Park, en Chicago– parecen salvajes, pero están cuidadosamente pensados para florecer, marchitarse y volver a brotar en un ciclo infinito.




Oudolf es capaz de observar la naturaleza con el ojo de un poeta y el rigor de un arquitecto. No diseña jardines perfectos, sino paisajes vivos, donde cada planta tiene un rol más allá del color de sus flores. Prefiere las perennes y las gramíneas, porque, como él dice, “un jardín es emocionante cuando se ve bien todo el año, no solo en un momento particular”. Inspirado en las praderas del norte de América, crea comunidades vegetales que conviven como en la vida salvaje, alternando su aparición según la estación.




Su filosofía parte de una idea simple y poderosa: “El jardín no es naturaleza, sino lo que te gusta ver en la naturaleza”. Esa frase resume su arte. En lugar de imponer orden, celebra el movimiento, la textura, el sonido. Sus jardines son verdaderos ecosistemas urbanos: atraen aves, abejas y mariposas; cambian de color y forma con el paso del tiempo; respiran. Son lugares donde uno puede detenerse y sentir la vida alrededor.






Quizás por eso su trabajo emociona tanto. Oudolf no busca el impacto inmediato, sino una conexión más profunda. “Quiero que las personas sientan que hay algo especial, algo que no pueden entender del todo, pero sí sentir”, ha dicho. En su mundo, el final de una flor no es una pérdida, sino otra forma de belleza.